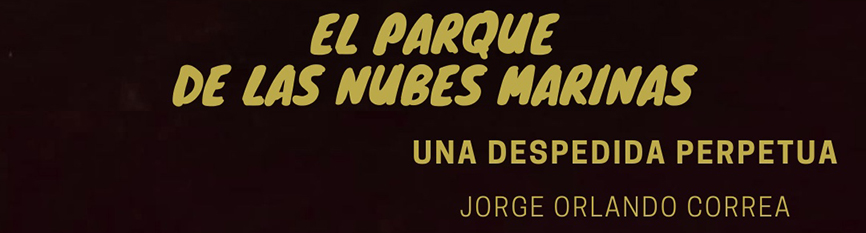
Una despedida perpetua
(primera parte)
Jorge Orlando Correa
A mis hermanos y hermanas de enfermedad
Aún me sueño con una cerveza en la mano, frente a rostros irreconocibles, entre borrones de luz y contornos difusos. En algún punto del sueño entro en conciencia, sé que estoy sosteniendo una botella y me digo: volví a hacerlo, bebí. Abro los ojos. La suavidad con la que la luz da vida al cortinero me hace saber que amanece, pero mi corazón no está tranquilo. Temeroso, suelto un aliento contra una mano y huelo: nada. Luego voy a las fotos de mi teléfono: tampoco. No hay rastro o señal de que en la noche anterior haya estado en una borrachera. Cierro los ojos con fuerza. Los abro y los cierro de nuevo. Entonces puedo comenzar a respirar con lentitud; lo hago el tiempo que lo necesite, hasta dejar de sentirme asustado.
*
¿Qué es un alcohólico? Es una pregunta más difícil de contestar de lo que parece, pero lo primero que puedo decir es que un alcohólico es un enfermo. El alcoholismo es una enfermedad, no un mal hábito. Redundo porque es necesaria la reiteración. El alcoholismo es una enfermedad que llega a ser crónica y degenerativa. La Organización Mundial de la Salud cataloga al alcoholismo dentro de la categoría de trastorno mental. Un fragmento de la definición de trastorno por la misma organización es el siguiente:
Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, va asociado a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales.
Esta no es una definición de alcoholismo; tampoco hay mención del consumo, pero embona con el padecer de un alcohólico: beber compulsivamente es sólo un síntoma del trastorno, aunque sea el que define a la enfermedad. Con esto quiero decir que el alcoholismo, más que beber sin control, es una condición de vida, una forma de pensar, de sentir y de ser en torno a la idea de beber. Esa condición no ocurre de la nada, se va formando en los lugares más recónditos de nuestra historia personal, también en las condiciones materiales de una historia colectiva.
Para muchos no tendría sentido seguir bebiendo después de que el consumo te haya llevado, literal y metafóricamente, a la ruina: se pierden amigos, empleos, confianza; se pierden lugares, la autoestima y la idea de quién es uno respecto al tiempo anterior a la dependencia. Ante toda confusión y catástrofe, el deseo de beber persiste. Un aparente absurdo, una posible idiotez. Pero es así como funciona la enfermedad, ese trastorno, el deterioro de la cognición.
*
Esta no es la primera vez que intento dejar de beber. Antes de mi última recaída, había pasado casi cinco años en abstinencia. Ahora, otra vez, llevo un tiempo que pudiera considerarse significativo sin consumir alcohol ni alguna otra droga, pero el tiempo no importa en estos casos. Todas las veces que he decidido volver a beber fueron un error. Me justificaba pensando que, con el supuesto nuevo orden en mi vida, con la supuesta nueva calma, ahora pudiera tomar algunas cervezas con moderación.
Mi cuerpo alberga ese deseo: ser un bebedor de fin de semana; sentir esa alegría, esa libertad de movimientos y palabras que se pueden compartir junto a botellas y personas.
Yo, queridos lectores, quisiera estar borracho con todos ustedes. En este mismo momento. Entonces seríamos grandes amigos y podríamos planear, cantar y conversar con esa euforia, con esa calidez, que sólo puede sentirse con el alcohol. Quisiera ser uno de ustedes, uno con ustedes; quisiera ser alguien que no pierde la compostura después de unos tragos; alguien que no comienza a tornarse agresivo, violento, ridículo, en todas las formas posibles; alguien que no despierta tembloroso, culpable y avergonzado por lo que puede recordar de la noche anterior; pero, sobre todo, quisiera no convertirme en ese alguien que abre los ojos con miedo, con un profundo terror, por todo eso que no puede recordar.
Claro, esto no inició de ese modo. Mis primeras borracheras fueron maravillosas. Me causa un conflicto recordarlas como experiencias felices. Ese cosquilleo en la piel, el entumecimiento en los cachetes, esa libertad para hablar y hacer, exactamente eso: el quitar el freno a las intenciones. Todo el placer y la alegría que me daba, por ejemplo, bajarme de un coche a media calle y correr entre los vehículos, esquivándolos, riendo de que los conductores pitaran y se enfurecieran. Romper la norma de cómo se supone que uno debe comportarse, saltar la caja registradora en la tienda de autoservicio y llenarle al cajero de besos en la mejilla. Parece divertido o nefasto, dependiendo desde dónde se mire. Pero luego viene ese momento en el que quieres dejar de beber y la sola idea de parar te causa temblores. Entonces deja de ser divertido que nadie quiera beber a las nueve de la mañana. Y comenzar a hacerlo solo, desde el desayuno. Luego ya ni desayunar. Luego verse dando trompicones en calles que apenas recuerdas. Luego recibir puñetazos de desconocidos. Hacer que tus amigos te odien, perderlos. Perder noches también, porque no las puedes recordar. Querer y necesitar pedir ayuda, pero no encontrar las palabras.
*
Gota a gota, el alcohol deteriora el sistema nervioso central. La falta de «voluntad», la irritabilidad, los delirios, los temblores o el rompimiento de la cordura son sólo algunos de los estragos que el alcohol hace al cuerpo de una persona con dependencia. Como el uróboro, la serpiente que se muerde la cola, el estado de dependencia se alimenta de los daños que causa esta.
El neurólogo Julio Sotelo Morales, en el libro Alcoholismo, Visión Integral (Trillas, 1955), dice al respecto:
Debido a que el alcohol produce una inhibición del ácido aminobutírico disminuye la posibilidad de que haya una inhibición endógena en el cerebro. Esto genera un fenómeno de excitación que se traduce fisiológicamente en una sensación placentera de bienestar y euforia. De esta forma, las áreas límbicas (consideradas como lo centros de las emociones dentro del sistema nervioso) se liberan de sus inhibiciones corticales localizadas en el lóbulo frontal y el sujeto se libra de muchas tensiones somatopsíquicas y presiones que ejercen los centros intelectuales y superiores del cerebro.
En el libro mencionado, el doctor José Antonio Elizondo habla de las consecuencias que padece un alcohólico conforme la dependencia crece, al mismo tiempo que el sistema nervioso central se deteriora:
El cuadro clínico se caracteriza por la dificultad para controlar los impulsos, tendencias agresivas ante situaciones que generan tensión o frustración y una franca distimia. El paciente pierde paulatinamente sus valores y puede mostrar conductas parasociales o francamente antisociales; por ejemplo, orinarse en vía pública o desnudarse frente a sus hijos. El sujeto se olvida de sus ambiciones e ideales.
A todo lo anterior agrego lo siguiente: la adicción sólo puede habitar un cuerpo en el que tiene posibilidad de desarrollarse. Es decir, uno con un daño cerebral previo a la dependencia, antes, incluso, de la primera copa. Una vez instalada, la enfermedad genera mayores condiciones para su vida: el deterioro del sistema nervioso central, al mismo tiempo que el deterioro de la vida cotidiana de quien la padece.
*
En más de una ocasión me desperté en la jardinera de un parque, en la esquina de cualquier calle, en cuartos de desconocidos y tras las rejas de los separos. Siempre con pocos recuerdos de cómo llegué a esos lugares. Pero en una ocasión desperté en un terreno angosto, de aproximadamente metro y medio de ancho, sin playera y abrazando un cuchillo. El espacio era el pasillo que marcaba los límites entre una casa y otra. El hecho de siempre abrir los ojos y verme tirado en un lugar que no era mi cuarto me hacía sentir muy triste. Pero en esa ocasión sentí un miedo particular que no sabría cómo describir, aunque se configura en la suma de las preguntas: ¿Qué hago aquí con un cuchillo? ¿Quise defenderme? ¿Defenderme de qué? ¿Quise atacar?
*
Mis lagunas me desconcertaron durante muchos años, pero la mecánica es muy sencilla. La sangre alcanza un punto de saturación de alcohol y cierra el hipocampo. Qué palabra más peculiar, hipocampo, recuerda al personaje de algún libro para niños. Lo imagino como un animal con morro tembloroso que pestañea sin parar. Pero en realidad es la parte del cerebro responsable de la memoria a largo plazo. Bebes lo suficiente y el morro del animal deja de temblar. Apagón. Se acabaron los recuerdos.
Sarah Hepola, Lagunas
*
Aún contengo el grito. Es un recuerdo borroso, pero imposible de olvidar. Estaba tirado bocabajo en una celda. Ebrio, por supuesto. Del camino que me llevó hasta ahí, sólo retengo instantes: luces rojas, un toquín de punk, cervezas, estar dentro de un coche, risas, una calle oscura, pasto, un puño. Pero ahora estaba en las instalaciones de la policía municipal, en una celda mal iluminada. Sabía que estaba ahí por los barrotes oxidados, la pared gris del frente y aquella luz al final de un pasillo. Sentí unas manos sostener mi cadera y el peso de un cuerpo contra mi espalda, mis pantalones bajando. Y luego la parálisis, el terror. Quise gritar, pedir ayuda; quise darme la vuelta y defenderme. Pero no pude hacer más que quedarme quieto, cerrar los ojos y desear desaparecer; volverme aire, humo, no existir, no estar ahí ni nunca más en ningún sitio.
A partir de esa noche bebí con más furia y comencé a hacer cosas de las que aún me arrepiento. El grito seguía contenido. Un silencio estruendoso. Ahora entiendo un poco, pero en ese entonces yo no relacionaba lo que me pasó con mi nueva forma de meterme en problemas, de lastimarme, de lastimar. Todo ocurría con una inercia veloz, como si quisiera llenarme lo más pronto posible de malas sensaciones, de malas experiencias, hasta reventar. Hasta que el grito fuera liberado. Por el alcohol, por seguir bebiendo cuando ya no tenía ni un solo peso, vendía mis pertenencias, robaba y llegué a utilizar mi cuerpo como moneda de canje para la siguiente botella.
Hay una vergüenza que pareciera ser crónica en todo esto, algo que aún me inmoviliza. Un repliegue, como si mi ser quisiera encontrar un rincón para esconderse y quedarse ahí el tiempo suficiente para ser olvidado. Olvidado incluso por mí. Olvidar. Olvidar también todas esas lagunas mentales que habitan en mi memoria. Olvidarme. Y hay un cansancio, porque con el tiempo aquel episodio se ha traducido en pesadillas, pero también en insomnios, en ataques de pánico y tics, cosas que me han hecho vivir con sueño, nervioso e inseguro. Con el paso de los años, resulta desesperante vivir de ese modo, en esa lucha contra el mismo cuerpo, por algo que le pasó a mi cuerpo. Beber me daría una tregua, entumecería mis emociones, pero a costa de recaer en una dependencia que ya conozco; una forma de vida que me ha llevado a lugares sombríos, como una celda. Y no beber para olvidar es otra contención, otro cansancio.
*
Casi todas las personas que han dejado de beber, o aquellas que saben que deben dar ese paso, conocen la vergüenza social que conlleva la confesión de que han sido o son alcohólicos. Y eso a pesar de los muchos estudios médicos y neurobiológicos que demuestran que se trata de una enfermedad. A pesar, también, de que es un hecho científicamente comprobado que en el caso del alcoholismo no puede hablarse de fracaso de tipo moral o de escasa fuerza de voluntad.
Daniel Schreiber, La última copa
*
Tras una recaída suele culparse a la persona por no haber tenido la suficiente «determinación», por carecer de «fuerza de voluntad» y por otros juicios morales que apuntalan las heridas del individuo. Siempre se hace referencia al individuo. El problema de esta postura acusatoria es dejar de tomar en cuenta un pequeño detalle: el alcoholismo, como todas las enfermedades en la historia humana, es un problema colectivo, generado por las condiciones de un contexto.
En cifras de la OMS, cada año se registran alrededor de 2,6 millones de muertes por causas atribuidas al alcohol. Esta repetición anual nos habla de un problema que va más allá del individuo; nos habla, valga la redundancia, de un sistema, de una mecánica que efectúa esa repetición. Por eso el alcohólico que intenta dejar de beber y mantenerse sobrio no sólo tiene que sobrellevar la abstinencia y la falta de credibilidad en sí mismo, también se ve de cara a un contexto social constituido para un consumo compulsivo y normalizado.
Pensemos en la publicidad y sus instalaciones, tanto para zonas urbanas como rurales, en el mundo digital y en las costumbres: salir a caminar, en casi cualquier parte del mundo, es encontrarse con al menos uno o dos establecimientos con venta de bebidas alcohólicas por cuadra, entre paredes pintadas con cervezas o promociones del mes; incluso en una carretera, sin señal en el teléfono, uno podría verse ante un espectacular anunciando una gran botella de whisky. Los patrocinadores de los deportes con más audiencia mundial suelen ser marcas cerveceras; en las películas, por ejemplo, los guapos, los héroes y hasta los villanos suelen salir en escenas con una botella de algo y emborracharse sin perder el glamur. Revisar las redes sociales significa ver reuniones o momentos casuales de amigos y conocidos, en los que el alcohol ocupa un lugar central entre las risas. Nuestro calendario está minado de días en los que emborracharse pareciera ser el motivo principal de las celebraciones: Navidad, Fin de Año, Semana Santa, vacaciones de verano y los puentes que sean.
A esto le podemos sumar las condiciones laborales y de vida en general de la mayoría de las personas. Jornadas con sobrexplotación, viviendas y colonias donde el bienestar es una utopía, horas de viaje para llegar al trabajo contra un tráfico cargado de neurosis, sueldos que sólo dan para llegar a fin de mes en un ciclo sin fin. Y otra suma es la tensión generalizada por el estado de violencia en el país y en el mundo, las muertes de familiares y cercanos, más la idea de que en cualquier momento podemos ser nosotros.
Destapar una cerveza; beber una, otra y una más, y comenzar a sentir que la tensión baja, que los efectos de inhibición hacen que una alegría en forma de calor comience a causar placer en el cuerpo. Las risas fluyen, luego las carcajadas, y esa sensación de que, al menos mientras la embriaguez perdure, el mundo es otro, uno donde la libertad es posible. Pero luego viene el apagón, despertar y de vuelta al mundo, a las jornadas laborales y a la tensión de siempre. Sólo queda, como refugio, esperar el día libre para buscar la inhibición, esa dosis contra el contexto. Hasta que uno ya no puede esperar al fin de semana y comienza a hacerlo todos los días. Las condiciones siempre estuvieron ahí, el hervidero para que la adicción ocurra en un cuerpo. Pero lo que uno suele escuchar son cosas como: fuiste débil, no pudiste, es que no tienes fuerza de voluntad.
Me parece que no se debería intentar solucionar el problema con la regulación; eso sería ignorar los motivos centrales del problema como sociedad: las malditas condiciones de vida. Han pasado revoluciones, elecciones, transiciones políticas, etcétera y etcétera, pero los daños que el capitalismo le ha hecho al mundo, enfermándolo de todas las formas posibles, hoy dan la impresión de ser irreversibles. Por tanto, para un adicto, ante condiciones adversas, mantenerse en sobriedad resulta una postura política. Es una forma de decir: aquí no, en mi cuerpo no, en mis días no, en mis emociones no entrarán. Porque es evidente que a la industria y a todos esos millonarios sólo les importa que las condiciones para el consumo continúen. Un adicto que quiere dejar de consumir, y con ello intentar reconstruir su vida, primero tiene la empresa titánica de construirse otra realidad posible, una que sea un búnker ante las condiciones imperantes.
*
Si tuviera que decir cuándo empecé a beber, cómo fue mi «primera vez», seguramente señalaría la primera ocasión en que me emborraché hasta perder el conocimiento o quizá la primera en que busqué intencionadamente ese «apagón», la primera vez que no quise nada más que ausentarme de mi propia vida. Puede que todo empezara la primera vez que vomité después de beber, la primera vez que soñé con beber, la primera vez que mentí sobre la bebida, la primera vez que soñé que mentía sobre la bebida, cuando la necesidad de beber se había vuelto tan poderosa que no me quedaban apenas fuerzas para nada que no fuera plegarme a esa necesidad o luchar contra ella.
Leslie Jaminson, La huella de los días
*
En Lugares y no lugares para caer muerto en Richard Brautigan (Herring Publishers, 2014), Ismael Velázquez Juárez escribió:
XXIV
si no hubiera bebido
tal vez no me hubiera disparado esa noche
pero si no hubiera bebido
esa y otras noches
ni siquiera me habría cruzado por la cabeza
que estaba vivo
El libro retoma la imagen, parte de la vida y el suicidio del escritor norteamericano Richard Brautigan. Haber bebido fue un detonante para que Richard tomara la pistola y decidiera jalar del gatillo. Después comienza la vida de Richard fantasma y los poemas desarrollan ese universo.
Creo que algo similar pasa con los adictos. El consumo es un antes y después en sus vidas. Uno voltea hacia el tiempo previo a la primera dosis y pareciera venir de otra vida, con colores y aromas reconocibles, con mañanas y tardes que están ahí, conteniendo una vitalidad que se antoja irrecuperable. Uno siente y piensa que ya pasó lo que tenía que haber pasado: lo feliz, lo triste, y con la ruina emocional actual, no queda más que seguirse apagando, consumiendo hasta la noche final.
Pero hay una vida después del consumo. Distinta de la que pensamos que podíamos sostener. Distinta, definitivamente, de la que hubo antes de los primeros tragos que desencadenaron el final de muchas cosas. Una vida distinta, sí, pero posible. Como la de Richard fantasma:
V
algunos amigos muertos
y yo
nos reunimos
en esas tardes de ocio
que abundan en la muerte
y mientras
tomamos cerveza muerta
y escuchamos música muerta
nos sentamos a mirar la vida
igual que los vivos
miran la televisión
Ahora hay que vivir en otra velocidad. Vivir con un cuidado especial, un cuidado de muerto, si lo piensas así, pero que también tiene sus recompensas. Pequeñas, efímeras, aunque valiosas. Dejar de beber también es despertar con la satisfacción de no estar metido en problemas; es poder en realidad mirar los colores del cielo al final del día; es poder pensar en planes y sueños sin que estorbe la culpa inmediata por realizar esos planes; es poder iniciar un día a la vez y recuperar cierta confianza, cierto valor al no beber. Volver a comenzar después del derrumbe tiene la ventaja de que todas las posibilidades están ahí: cuando ya todo se perdió, no hay nada más que perder. Y volver a sentir que uno puede intentar algo, lo que sea, un pequeño plan, como lograr salir a la calle sin temblores y sin delirio de persecución, volver a casa y prepararse un té y acostarse a dormir después de haber leído un par de poemas. Estar seguro de que eso es la felicidad. Y luego intentar otra cosa. Y llenarse los días de intentos, hasta que dejan de ser intentos, porque ahora comienzan a ser posibilidades concretas en una nueva rutina, en una nueva forma de ver y de caminar por el mundo.
XIV
iba caminando por la calle
y pasé junto a una casa
con la ventana abierta
escuché que alguien preguntaba
¿y de qué murió?
me asomé hacia adentro
y dije
de nada
*
Una de las conclusiones de Leslie Jamison es que para liberar la carga de la angustia que supone una vida de dependencia y recuperación es necesario contar la historia.
Sofía Balbuena, Doce pasos hacia mí
*
Poner «ahí», nombrar, sumergirse en los cielos del olvido y en las nubes del recuerdo, salir de esas inmersiones con algunas palabras y decirlas. Una y otra vez, durante años, como un buzo tenaz; sumergirse de nuevo en ese cielo que somos y descubrir otras palabras; descubrir, descubrir y no dejar de hacerlo. Llegará el momento en el que se tengan tantas palabras que ya será posible juntarlas, hacer combinaciones y nombrar hechos y días. Ya no será decir miedo, angustia, tristeza. Ahora serán cosas como: yo no quería estar en casa a solas cuando tenía siete años y todos se iban de madrugada; no quería escuchar los rumores en la oscuridad y pensar que son monstruos con colmillos que pueden matarme. Ahora será: no supe qué hacer ni qué decir mientras mi abuela padecía infartos frente a mí hasta su muerte. Ahora será: todavía sueño con la casa que perdimos, pesadillas en esa casa que era nuestra antes de que mi padre enfermara, antes de que mi madre dejara de utilizar lentes para el sol, antes de que nunca más volvamos en familia a la playa. Ahora será: no sé, no entiendo qué pasó, en qué momento comencé a tener pánico frente a un público, insomnios y pensar en puentes, ganas de hacer maletas y desaparecer.
Sostengo, ante lo que sea, que el alcoholismo es un problema de orden público, que las condiciones sociales son las que engendran esta enfermedad en los individuos. Pero también puedo asegurar, por mi propia experiencia, que lo que es en verdad difícil de comprender para un alcohólico es que buena parte del padecimiento se alberga en lo más privado de su ser, en lo más íntimo de su vida.
Y la parte pública, la de las condiciones y el contexto, sí tiene una solución, es social y, por redundante que suene, política. Pero la otra parte, la íntima, tiene una forma distinta de tratarse: hablar. Decir la historia. Para esto se necesita que alguien escuche, sin prejuicios ni alturas morales. Y, por lo general, quien mejor suele escuchar a un alcohólico es otro alcohólico, alguien que ha pasado por la misma vergüenza y desesperación.
En la búsqueda de mil formas para hacer algo por mi alcoholismo he podido encontrar, aparte de los grupos de AA, otros espacios, como algunos amigos y, últimamente, mi analista. Con ella he podido hablar y descubrir símbolos, esquemas, dimensiones de mi biografía que no pensaba que estaban ahí. Hablar, decir, hacer que, de algún modo, esa biografía, al ser resucitada, remueva los cielos y suelos que soy. Así es como algunas cosas salen a la luz: cabos atados, horizontes posibles y las preguntas por las que hay que seguirse adentrando. Hablar y que alguien escuche de verdad. Eso se necesita. Pero el mundo juzga, no sabe escuchar. Y sé muy bien lo difícil que es escuchar la historia de un alcohólico. Hablar también requiere valentía. Atreverse a decir eso que hubiéramos preferido olvidar. Hablar y que alguien escuche.
El lenguaje opera de formas complejas; de algún modo ordena, hace algo con lo que fuimos. Hablar es encontrar posibilidades, porque el mundo, ese que nos tiene enclaustrados, también es lenguaje. Lo que nos pasó también es lenguaje. Una adicción también es lenguaje. Y la forma de ir a ello es hacer posible el lenguaje. Poner en palabras el olvido y el recuerdo. Desenterrar al olvido y al recuerdo; hablar, volver a la vida.
