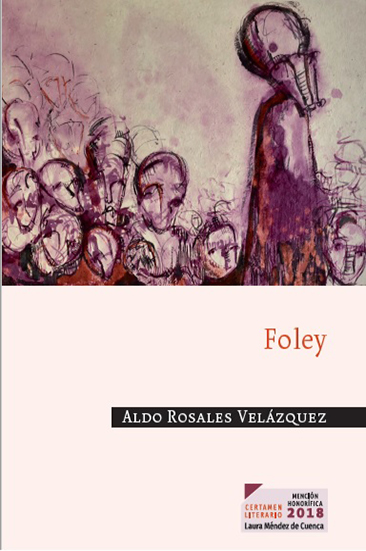
Aldo Rosales Velázquez,
Foley,
ISBN: 978-607-490-310-2, México,
Fondo Editorial del Estado de México,
2020, 101 pp.
Eduardo Robles Gómez (Estado de México, 1994). Licenciado en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Asiste al taller de creación literaria del FARO Indios Verdes desde 2016. Ha colaborado en revistas digitales, como A Buen Puerto, Nocturnario, Operación Marte, El Septentrión, Palabrerías, NoFM Radio, Noche Laberinto y Pez Banana.
El arte de hacer foley
Eduardo Robles Gómez
¿Cuál es el sonido de la vida al avanzar? El protagonista del cuento “Terapia grupal” ―parte de la más reciente obra del escritor Aldo Rosales Velázquez― intuye que sería algo parecido al “roce de hojas de papel contra unas manos suaves”. Más allá de un recurso hecho imagen, de una simple aproximación, se trata del afán humano por hacer comprensible, acaso soportable, la propia existencia, el paso del tiempo. No es que lo impostado se confunda con lo real o que el sustituto termine siendo más efectivo que aquello que reemplaza, sino que ambos elementos resultan indisociables a lo que solemos asumir como verdadero y asequible. Para estar en condiciones de dar sentido a lo que nos acontece, nos valemos de recuerdos falseados, de verdades a medias y mentiras que, a la larga, se cumplen. Embellecemos las circunstancias, las exageramos, algunas otras las omitimos. Lo que no conocemos lo asociamos inmediatamente a una experiencia propia que se le asemeje y nos permita tender un lazo. Como afirma el autor en alguna de sus entrevistas: “Donde no puede entrar la acción, entra la imaginación”. Narramos la trama a conveniencia y eso, precisamente, es lo que le hace humana, casi redimible. Si el puré de papa hace parecer al helado “más helado”, si el crujir del celofán es más lumbre que la fogata, o si un pedazo de tela permite al corazón latir y conservar, de esta manera, la coherencia del mundo habitado, que así sea. Eso es Foley: “como usar sonidos nuevos, más limpios, sobre una escena que por lo demás vale la pena”.
Foley, como una extensión del ser, como una sutura al ruido blanco de la herida, como una identidad de repuesto. A lo largo de las tres historias que componen este libro, encontramos en sus protagonistas el afán por curar lienzos cuarteados de humedad, por restaurar las secuelas de sus errores y remordimientos. Por hacer foley en la voz, en la palabra escrita y en la memoria, aún sin importar si a quien dedican el trabajo repara o no en la diferencia, en la disculpa. Una mujer, Amparo, que se dedica a hacer doblaje, presta su voz para hablar por teléfono a una persona, tan ajena como extrañamente familiar, con la intención de convencerle de que se trata de su hija, llamada por la que ha esperado largos años. Un par de amigos, que se conocen en una terapia grupal de tanatología, responden a una serie de cartas que un hombre envía, pidiendo el perdón del destinatario, a un domicilio en el que ya no vive. Y una vieja estrella infantil venida a menos, junto a uno de sus pocos admiradores que aún le recuerda, tratan de recuperar algo que ambos sintieron perder cuando niños. Más que persuadir a ese otro distante, cuyos pesares les son tan inmediatos, los protagonistas atraviesan estas pequeñas epifanías para escarmentar en cabeza ajena, para recomponer el propio rumbo a partir de una vida que no es la que les corresponde ―aunque se le parezca en demasía―.
“Siento algo extraño ―menciona Veronika al presentir una doble vida, en la película filmada por Krzysztof Kieślowski―. Me parece que no estoy sola. Que no estoy sola en el mundo”. Se suele afirmar que, en alguna parte de esta tierra, un doble de nosotros deambula, un doppelgänger, que sigue una vida paralela. Un reflejo de lo que somos, una premonición de nuestros actos y sus consecuencias. Entre las supersticiones que envuelven al tema de los dobles, una de ellas indica que el encontrarse con tu otro suele advertir sobre la muerte de uno de los dos, pues dos espejos enfrentados se recargan de sí mismos hasta quebrarse. El encuentro con ese otro que también es un “yo” sosteniendo la mirada. Pero, quizá, más que de una muerte, se refiera a una unión, una síntesis. El fin de una primera etapa, en la que ignoraban la existencia mutua o se negaban las similitudes, una segunda de reconocimiento y, finalmente, el momento en que los iguales emprenden rumbos distintos y comienzan a diferenciarse, acaso demasiado tarde. Podemos ver este tema repetirse ―o desdoblarse― a través de la trilogía que nos presenta Rosales. En “¿Por qué estamos hablando del perro?”, Amparo debe fingir la voz de una “Gabriela”, nombre aterradoramente similar al de su hija, “Graciela”, de quien desea, al igual que la señora a la que marca, el perdón. En “Terapia grupal”, el protagonista dicta una carta a un extraño que pide disculpas a un remitente hombre, justo cuando él mismo atraviesa una ruptura con su propia pareja (además del hecho de que su amiga de terapia, Miriam, lleva el mismo nombre que su madre, la otra Miriam, que trabaja haciendo foley, precisamente: dobles de sonido). Y en “Alana Piedad”, Alana, luego de pasear por la ciudad de noche con su admirador, regresa al sitio en el que sintió a su otro yo ―Pequeña Estrella― apoderarse de lo poco que le quedaba de genuina identidad. Así, atestiguamos las consecuencias de una primera vida, afectando una segunda. Unidos trágicamente, ya sea por un breve instante o una relación de larga data, caemos en la cuenta de que, de una u otra forma, jamás andamos solos. Los caminos se cruzan, se quiera o no. Los sonidos se confunden y engarzan en una armonía que dura apenas instantes. En cada uno de los relatos, los personajes reconstruyen el pasado, limpian el presente o perfilan el porvenir, por medio del sonido. Ya sea la voz de una película de animación, los efectos de sala o una canción que recuerda a cierta época en el tiempo, los sonidos se transforman en una presencia más dentro de cada una de estas historias, así como el mutismo de ciertos personajes, que es uno y no tiene reemplazo. La música de Foley es eso, el contrapunto de sonidos y silencios.
Finalmente, Foley se pregunta sobre la naturaleza del perdón. De alguna u otra forma, los personajes lo anhelan y sin él parecen no avanzar. Carecen del ánimo suficiente para hacerlo, de seguir con la vida. Cuando se invoca al perdón, ¿qué es exactamente lo que se disculpa? El evento o el acto por el cual se exonera, ¿sigue siendo el mismo o se empaña con el tiempo? ¿No cambia y se transfigura? ¿Acaso es posible un perdón cuando ni siquiera somos las mismas personas de entonces? En palabras de nuestro protagonista de “Terapia Grupal”: “Pero, mira, ya pediste que te perdone y no me siento mejor, ni siquiera creo que pueda perdonarte, y no porque yo sea quién para hacerlo, sino porque aunque te dijera que sí, que te perdono, no sabría ni de lo que estoy hablando; […] para perdonarte, tendría que seguir siendo, de alguna forma, igual a como era en ese entonces, pero el tiempo avanza. No tengo nada que perdonarte; eso es lo que quería decir y no sabía cómo”. Hacemos foley para escuchar lo que queremos oír, decir lo que no nos atrevemos u ocultar lo que fuimos. Foley son las historias que nos contamos para sobrevivir, las cartas que no enviamos, el pasado que siempre fue un tanto mejor. Sin embargo, el recurso se gasta, el mago revela el truco a fuerza de repetirlo, y se pierde la inocencia necesaria para creer en la puesta en escena. Llega el momento, impostergable, en el que hay que plantar cara a la imperfección de las cosas tal cual son. La vida sobria y sin retoques. Sin un sonido particular. Sin foley. De frente al silencio.
